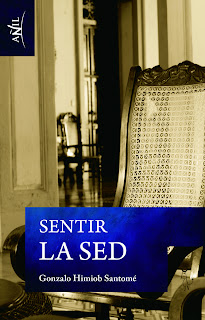Después de buscar referencias en
internet, leer libros y la wikipedia, hablar con amigos, creí reconocer el
camino a la armonía, al equilibrio, a la serenidad, tras vivir inquieto por el
estado general de nervios. Últimamente, leer las noticias, ver un informativo
en televisión, hablar en un café o en la oficina, me provocaban un sutil
sincope, agravado porque me negaba, y me niego, a acostumbrarme a tan nefastas
informaciones de actualidad como una realidad incorregible.
Pensé en el slow food, pero un más que
probable y agresivo crecimiento orgánico espacial, totalmente indeseable,
aconsejaba utilizar una ruta alternativa. Algunos amigos me proponían
acompañarles en la fabricación de vino, pero he de confesarles, aun a riesgo de
que me lean, que dichos caldos suelen ser de tránsito digestivo complejo, justo
el efecto contrario al de la placidez. Haz deporte, me decía la masa muscular
con ojos de otro conocido, pero tras un insoportable ataque a los abductores
que casi me deja paralítico, lo he dejado para otra vida. Alguien me invitó a
nadar en una piscina cubierta, pero tras conocer la obligación de llevar unos
gorros tan ajustados que casi cortan la circulación neuronal, además de pasear
medio desnudo desde los odoríferos vestuarios, pasando por el gimnasio ante
decenas de rostros descompuestos que te escrutan a través de cristales
empañados por sus secreciones corporales, hasta llegar a la piscina cuyo aroma
a cloro penetra de golpe en las meninges, me pareció conveniente ahorrar al mundo
tan lamentable espectáculo.
Ya casi derrotado en tan noble empeño
de alcanzar la paz espiritual, me topé con la tradicional sabiduría oriental.
Esos jardines de arena primorosamente peinados por rastrillos, las fuentes
delicadas de bambú con un chorrito de agua casi imperceptible, los rumorosos
silencios de sus espacios tan frágiles como elegantes, parecían el shangrilá contra
mi desasosiego. Aunque me parece bastante intensa una vida como para considerar
seriamente la reencarnación, me dispuse con ánimo a encontrar una vía laica que
me abriera las puertas de las escuelas contemplativas. La meditación, el yoga,
el tai chi, la escuela de la tierra pura, la Gran Calma, el Chán, el budismo,
transmitían un sosiego mas que seductor. El problema vino, como siempre, por un
exceso de lecturas. Si es que tanto libro no debe ser bueno. Buceando entre
ensayos me di de bruces con un profesor universitario australiano, si, si,
australiano, cuya obra se ha especializado en la influencia del zen en el
militarismo fanático que se inoculó en el ejército japonés entre las dos
guerras mundiales. De hecho, la prohibición a los soldados japoneses para
abandonar el campo de batalla y resignarse a la muerte, o los famosos
kamikazes, emanaban de la visión de las escuelas Zen sobre la muerte y su
programa de “educación espiritual” para los jóvenes guerreros.
Está visto, después de tantas vueltas
regreso al principio. Pero eso sí, un poquito más sabio. Después de tantas
conversaciones, lectura de folletos, wikipedias, malas experiencias,
revelaciones metafísicas y desagradables ensoñaciones, vuelvo a la radical
sinceridad de los libros, a convencerme de la inutilidad de abandonarse a
refugios artificiales, y a la certeza de la implacable ley de causa efecto de
nuestras acciones colectivas. Sobre todo, a la intuición del peligro de
resignarse, porque la verdad es que no hay nada escrito, y el futuro que se
escriba será el efecto de nuestra propia obra. Pregúntese dónde estará su Zen,
eso es gratis, pero mientras tanto, lo mejor es que lean, observen, piensen,
deduzcan y actúen. Es por su propio bien.
Autor: Algón Editores